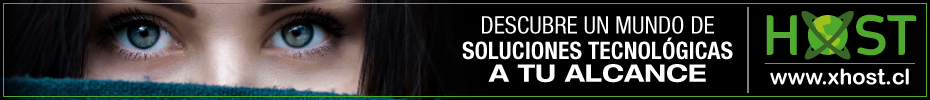Una de las particularidades de nuestro país es su capacidad para adaptarse a situaciones complejas, como catástrofes ambientales o climáticas; enfrentar terremotos y tsunamis; sobreponerse a crisis sociales y toda clase de apocalipsis imaginables. Sin embargo, como sociedad, Chile es un país de aletargadas reacciones.
Cuando en otro extremo del mundo se descubre una nueva forma de aplicar cualquier clase de práctica que deje obsoleta una recurrente -ya sea en el ámbito social, como usar mascarillas; en el ámbito político, como adoptar una determinada política pública; en el ámbito cultural, como una tendencia o moda, etc.-, nuestro país siempre ha reaccionado de forma tardía, a veces con décadas de latencia, para ponerse al día con el resto del mundo.
Analistas han estudiado durante décadas el fenómeno social de nuestro país y han determinado que el germen de la baja proactividad es el que permea nuestra idiosincrasia: en nuestras tierras se acostumbra a reaccionar en vez de prevenir. Hay incluso, en varios de nuestros cuerpos legales, gran cantidad de leyes obsoletas que nadie se ha empeñado en purgar.
En el año 2010, cuando sucedió el gran terremoto de la década, recién se comenzó a asimilar que la naturaleza sísmica de la región sudamericana que da cara al Pacífico debía considerarse -no solo en la teoría- a la hora de construir edificios.
Suele escucharse en los medios locales sobre toda clase de vertimientos, derrames y contaminaciones, todas evitables, que suceden siempre en sectores críticos para la flora y la fauna, tanto terrestre como acuática. Una vez más, la atención tanto de la opinión pública como de las autoridades se voltea al asunto sólo cuando ocurre un evento catastrófico y no antes.
Misma condición sufren los pasos de cebra, las pasarelas, los semáforos y señaléticas que la ciudadanía clama a la alcaldía cuando en una determinada intersección ya se han repetido atropellos y accidentes. También podemos ver parte de esto cuando una población entera construida sobre rellenos de cuerpos de agua termina por inundarse cada invierno.
Pareciera que la reactividad en desmedro de la proactividad estuviese tan arraigada que aún cuando hacemos esfuerzos por cambiar, el fenómeno subsiste. Harán falta décadas de crecimiento y desarrollo para avanzar en indicadores de compromiso social que den cuenta de una verdadera madurez cívica en términos de reacción frente a los cambios no siempre positivos que ocurren a nuestro alrededor.
De momento podríamos comenzar por ponernos al día con el resto del mundo en materia sanitaria; recordemos que mantener un estado de crisis por demasiado tiempo -aún por precaución- es tremendamente nocivo para la salud mental, un área delicada y sensible de la que poco se habla, pero cuyo mal manejo en términos de políticas públicas genera graves efectos negativos en la vida de nuestros coterráneos, sin importar su sexo, edad o condición social.
Equipo editorial The Penquist